23.- IV POÉTICA Y MECANISMO REPRODUCTIVO DE UN ROMANCE. ANÁLISIS ELECTRÓNICO (1971-1973)
IV POÉTICA Y MECANISMO REPRODUCTIVO DE UN ROMANCE. ANÁLISIS ELECTRÓNICO (1971-1973)
 a poesía de tradición «oral», la poesía de la mayoría de la población humana, no ha sido analizada con el mismo rigor que la poesía «escrita», la poesía creada por y para unas minorías dentro de la minoría de pueblos que han llegado a desarrollar una cultura letrada. De resultas, estamos lejos de poder codificar una Poética de la poesía tradicional, pues no hemos llegado aún a elaborar métodos apropiados para el análisis de esa poesía. Creo que debemos intentarlo, a fin de poder describir el mecanismo de una de las actividades creativas del hombre más relacionadas con su condición de homo loquens.
a poesía de tradición «oral», la poesía de la mayoría de la población humana, no ha sido analizada con el mismo rigor que la poesía «escrita», la poesía creada por y para unas minorías dentro de la minoría de pueblos que han llegado a desarrollar una cultura letrada. De resultas, estamos lejos de poder codificar una Poética de la poesía tradicional, pues no hemos llegado aún a elaborar métodos apropiados para el análisis de esa poesía. Creo que debemos intentarlo, a fin de poder describir el mecanismo de una de las actividades creativas del hombre más relacionadas con su condición de homo loquens.
El Romancero hispánico, las baladas que se han cantado y se cantan en el mundo lingüísticamente español, portugués, catalán y judeo-español, forma un conjunto textual de extraordinario valor para estudiar la particular genética de la poesía «oral». En España, la divulgación a fines del siglo XV del arte de imprimir, en vez de contribuir al definitivo arrinconamiento de la poesía de tradición oral (como en otros países europeos) sirvió para salvar del olvido los poemas tradicionales. El siglo XVI nos legó en letra impresa, a través de un sinfín de pliegos sueltos 1 y libritos de bolsillo 2, cientos de textos de estructura baladística, unos «literarios», muchos tradicionales. Por otra parte, las baladas tradicionales, nacidas en los siglos XIV y XV o en los siglos XVI y XVII, continuaron siendo cantadas por todo el mundo hispánico, y en los dos últimos siglos se han recogido millares y millares de versiones de ellas. Es cierto que el corpus constituido por todas las versiones de romances salvadas del olvido no ha sido formado con criterios científicos (pues los colectores o editores no han aspirado a seleccionar una «muestra» representativa de la tradición oral en la forma que exige la Estadística) 3, pero no podemos desaprovecharlo, ya que, ni en extensión temporal, ni en extensión geográfica, ni en número de textos existe, hoy por hoy, otra colección de poesía oral de la magnitud del Romancero hispánico.
La amplitud del corpus es, sin embargo, un grave obstáculo para las labores de compilación 4 y edición crítica 5 y asimismo para el estudio de los textos desde un punto de vista literario. Por ello he considerado de interés intentar experimentar con las posibilidades que ofrece la nueva tecnología electrónica para el manejo de una ingente cantidad de datos que reclaman minucioso análisis.
El recurso a las memorias electrónicas para manejar masas de datos que un análisis manual no alcanza a interrelacionar en todas las formas deseadas me parece metodológicamente interesante, no sólo para lograr una descripción sistemática del modelo de comunicación constituido por el Romancero tradicional, sino como un experimento capaz de sugerir nuevos caminos de análisis de otros lenguajes, sin excluir a las lenguas naturales.
Diego Catalán: "Arte poética del romancero oral. Los textos abiertos de creación colectiva"
1 La mayor parte de los que han llegado hasta nosotros ha sido descrita por A. Rodríguez Moñino, Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), Madrid: Castalia, 1970.
2 Sobre el papel de los Romanceros de bolsillo en el comercio cultural de los siglos XVI y XVII, veáse A. Rodríguez Moñino, La Silva de Romances de Barcelona, 1561. Contribución al estudio bibliográfico del Romancero español en el siglo XVI, Salamanca, 1969.
3 Cfr. D. Catalán, «El Archivo Menéndez Pidal y la exploración del Romancero castellano, catalán y gallego» en El Romancero en la tradición oral moderna (1972), pp. 85-94 (específicamente, pp. 91-94); G. di Stefano, «Il Pliego Suelto cinquecentesco e il Romancero», Studi... in onore di S. Pellegrini, Padova, 1971, pp. 111-143 (específicamente, § 1.2).
4 Para reconstruir «exhaustivamente» el Romancero tradicional contamos con la espléndida colección de romances atesorada en el Archivo Menéndez Pidal. Comprende miles de textos romancísticos manuscritos o impresos en los siglos XV-XVII o recogidos de la tradición oral en los siglos XIX-XX. Pero es preciso completar esa colección poniéndola bibliográficamente al día y rellenando sus lagunas. Por otra parte, no hay por qué considerar concluida la exploración directa de la tradición oral. Aún es tiempo para corregir el desequilibrio geográfico de las encuestas de la primera mitad del siglo XX y para explorar regiones que nadie se ha preocupado de estudiar. Cfr. Para el Romancero sefardí, S.G. Armistead, «Los romances judeo-españoles del Archivo Menéndez Pidal» y J. H. Silverman «Hacia un gran Romancero sefardí»; para el portugués, J. B. Purcell «Sobre o Romanceiro Português: Continental, Insular e Trasatlântico: Uma Recolha Recente»; para el brasileño, B. do Nascimento «Pesquisa do Romanceiro Tradicional no Brasil», y para el castellano, hispano-americano, gallego y portugués, mi artículo, citado en la nota 3 y «La exploración del Romancero. Coloquio», todos ellos en El Romancero en la tradición oral moderna (1972), pp 23-30, 31-38, 55-64, 65-83, 85-94 y 127-150.
5 Es la tarea que he emprendido en el Seminario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid, con la ayuda de equipos de varios investigadores españoles y extranjeros. Por un lado, aspiramos a editar el Romancero organizado temáticamente: el «Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas» de R. Menéndez Pidal trata de reunir, en un mismo volumen o en volúmenes consecutivos, todas las versiones de cada uno de los temas romancísticos, tanto las inéditas como las ya publicadas. Por otra parte, razones prácticas nos han llevado a concebir otras series con Romanceros regionales (el primero de los cuales, La flor de la marañuela, 2 vols., Madrid, 1969, reúne todas las versiones publicadas o inéditas de romances recogidos en las Islas Canarias). A esa misma línea editorial, que supone la parcelación de la tradición pan-hispánica en sub-áreas, responden las «Fuentes para el estudio del Romancero sefardí» (F.E.R.S.). Finalmente, vamos a reeditar el conjunto de Romancerillos del siglo XIX y principios del siglo XX, al que incorporaremos otros inéditos de análoga extensión.
CAPÍTULOS ANTERIORES:
* 1.- ADVERTENCIA
* 2.- A MODO DE PRÓLOGO. EL ROMANCERO TRADICIONAL MODERNO COMO GÉNERO CON AUTONOMÍA LITERARIA
I. EL MOTIVO Y LA VARIACIÓN EXPRESIVA EN LA TRANSMISIÓN TRADICIONAL DEL ROMANCERO (1959)
* 3.- I. EL MOTIVO Y LA VARIACIÓN EXPRESIVA EN LA TRANSMISIÓN TRADICIONAL DEL ROMANCERO (1959)
* 4.- II. EL «MOTIVO» Y LA «VARIACIÓN EXPRESIVA» SON OBRA COLECTIVA
* 5.- 3. LOS «MOTIVOS» Y LAS VARIACIONES DISCURSIVAS SE PROPAGAN DE VERSIÓN EN VERSIÓN
* 6.- 4. CADA MOTIVO Y CADA VARIACIÓN EXPRESIVA TIENEN UN ÁREA DE EXPANSIÓN PARTICULAR
II. MEMORIA E INVENCIÓN EN EL ROMANCERO DE TRADICIÓN ORAL. RESEÑA CRÍTICA DE PUBLICACIONES DE LOS AÑOS 60 (1970-1971)
* 8.- 1. INTRODUCCIÓN. RENOVADA ACTIVIDAD EN EL CAMPO DE INVESTIGACIÓN DEL ROMANCERO TRADICIONAL
* 9.- 2. MEMORIA Y CREACIÓN EN EL ROMANCERO SEFARDÍ
* 10.- 3. NUEVOS ESTUDIOS ACERCA DE LA CREACIÓN POÉTICA TRADICIONAL
* 11.- 4. EL ROMANCE COMO TRADICIÓN ESTRUCTURADA Y CΟΜO ESTRUCTURA TRADICIONAL
* 12.- 5. EL EJEMPLO DE EL MORO QUE RETA A VALENCIA
* 13.- 6. LA OBRA POÉTICA DEL AUTOR-LEGΙÓΝ
* 14.- 7. CAPACIDAD RETENTIVA, SELECTIVA E INVENTIVA DE LA TRADICIÓN ORAL MODERNA
* 15.- 8. LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y LA CREACIÓN COLECTIVA
* 16.- 9. ÉPICA O ROMANCERO. CONTINUIDAD TEMÁTICA Y DISCONTINUIDAD TIPOLÓGICA
* 17.- 10. EL ROMANCE TRADICIONAL Y LA REELABORACIÓN ORAL COLECTIVA
III. EL ROMANCE TRADICIONAL, UN SISTEMA ABIERTO (1971)
* 18.- III. EL ROMANCE TRADICIONAL, UN SISTEMA ABIERTO
* 19.- 1. EL ESTUDIO SINCRÓNICO
* 20.- 2. EL ESTUDIO DIACRÓNICO
* 22.- 4. NUEVAS CONSIDERACIONES ANTE EL CRECIMIENTO DEL CORPUS (1996)
IV POÉTICA Y MECANISMO REPRODUCTIVO DE UN ROMANCE. ANÁLISIS ELECTRÓNICO (1971-1973)
Diseño gráfico: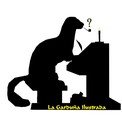
La Garduña Ilustrada
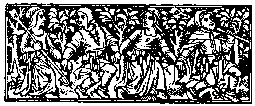

0 comentarios