116.- 2. LA POESÍA BILINGÜE CONTINÚA TRIUNFANDO EN AL-ANDALUS

2. LA POESÍA BILINGÜE CONTINÚA TRIUNFANDO EN AL-ANDALUS. X. ESPLENDOR DE LA LITERATURA DIALECTAL (1140-1180)
Si en la Toledo de los arzobispos primados de España la convivencia con moros y judíos reportaba a los cristianos dominadores extraordinarios frutos para la renovación de los conocimientos científicos, en al-Andalus, el tradicional bilingüismo, aunque sin duda decaído en la conversación cotidiana, seguía siendo cultivado por musulmanes y judíos en la poesía andalusí. A esta época corresponden la mayor parte de las muwaššahas con jardya romance llegadas a nosotros, tanto de poetas que escribían en árabe como de poetas que escribían en hebreo. Gracias a estos cultivadores de fines del s. XI y del s. XII conocemos en su esplendor las canciones de habib, de ’amigo’ 18:
Vaise mio coradyón de mib;
¡ya 19 Rab!, ¿si se me tornarad?
¡Tan mal mio doler li-l-habib!,
enfermo yed, ¿cuánd sanarad? 20.
’Vase de mí mi corazón ¡oh Señor! ¿acaso tornará? ¡Cuan extremo es mi dolor por el amado que está enfermo! ¿Cuándo sanará?’
¿Qué farayo ou qué serad de mibi?
¡habibi,
non te tuelgas de mibi!21
¿Qué haré o qué será de mi?, ¡amado, no te apartes de mí!’
Garid vos, ay yermaniellas,
¡com’ contener a mieu mali!,
sin el habib non vivreyu
advolaréi demandari 22.
’Decid vosotras, ay hermanillas, ¡cómo voy a contener mi mal! sin el amigo no podré vivir, volaré a buscarle’.
¿Qué faréi, mámma?
mio al-habib est’ ad yana 23.
¿Qué haré, madre?, mi amigo está a la puerta’.
Al-sabah bono, garme ¿d’on vienis?,
ya l’i sé qui otri amas,
a mibi non quieris 24.
’Oh aurora buena, dime ¿de dónde vienes? ya sé que amas a otra a mí no me quieres’,
etcétera, que nos permiten observar algunas características arraigadas en ella, como la de considerar confidentes en el amor de una doncella a sus hermanas (en una jardya) y, en especial, a la madre (en doce jardyas), y que nos obligan a admitir una continuidad pluriseculár de este tema del amor virginal tutelado por la madre en un ambiente familiar, ya que será rasgo común a las «cantigas de amigo» gallego-portuguesas, que florecen en los siglos XIII y XIV, y a la copla popular moderna española 25. Otras palabras y expresiones, además del arabismo habibi, con el significado ambiguo de ’amigo, amante’, nos salen en estas canciones al paso, como el término afectuoso «mio coradyon», ’mi corazón, alma mía’, para designar al amigo 26, o la expresión «filyuelo alyeno» ’hijito ajeno’, asimismo para nombrar al ’amigo’, tanto en el caso en que se le rechaza como cuando la amada no quiere renunciar a su amor 27, o el término de cariño «faz de maṭrana» ’faz de matrana o madrana, cara de aurora’28. Vemos claramente en ello cuan elaborado y especializado se hallaba el lenguaje de la lírica tradicional en el Andalus.
Aunque en las jardyas en romance llegadas a nuestro conocimiento surgen ocasionalmente otros temas, el apego de la poesía arábigo-andaluza y hebraico-andaluza a unos modelos muy inalterados durante siglos fue, evidentemente, causa de una estrecha selección temática en las canciones utilizadas. La lírica tradicional que nos permiten conocer no es sino una pequeña parte de la que existió 29.
Gracias a la producción de zéjeles del gran poeta cordobés Ben Cuzmán 1080?-1160) 30, que gustaba de usar en ellos el habla popular, callejera, en que el árabe hispano se hallaba coloreado por palabras y expresiones de origen románico 31, tenemos testimonio de otro tema o sub-género de la lírica amorosa: «la albada» o canción en que dos amantes lamentan la hora de separación al llegar la alborada o aurora. En uno de sus zéjeles, el 82°, hace parodia de ese tema e introduce un verso entero en lengua romance: «Alba, alba es de luz en *nueva die» 32, remedo evidente del estribillo de una albada tradicional, en la cual, con extraordinario arcaísmo, se mantiene como femenina la voz romance derivada de dies 33.
La lengua romance empleada en las cancioncillas finales de las muwaššahas a finales del siglo XI y en el siglo XII, e, incluso, por algún tardío cultivador del género en el siglo XIII, sigue siendo, tanto entre los poetas en árabe como entre los poetas en hebreo, muy similar a la de los tiempos en que nació el género.
En el transcurso de más de doscientos cincuenta años la lengua de estas canciones parece estacionaria en su gran arcaísmo. Esto se deberá en parte a hábitos inmutables de escuela poética, y en parte al hecho de vivir la aljamía supeditada a otra lengua preeminente, la árabe 34. Podríamos llegar a creer que las jardyas se transmitían por tradición literaria, desconectadas de una tradición oral mélica relacionada con el uso hablado de la aljamía, ya que las muwaššahas hebraicas, imitadas de las árabes, casi todas de entre 1190 y 1140, coinciden con la época de mayor florecimiento de la poesía hebrea medieval en manos de los judíos españoles, en unos tiempos de gran decaimiento de las comunidades cristianas mozárabes en la España musulmana 35. Pero la existencia de variantes más propias de la transmisión oral que de la imitación literaria en las jardyas de utilización plural 36 y, sobre todo, la continuidad del empleo de romanismos por Ben Cuzmán, en sus zéjeles 37, y por los botánicos árabes, al identificar las plantas que describen 38, muestran que el uso de la aljamía y su interpenetración con el árabe y el hebreo coloquiales sobrevivía después del fin de los reinos de taifas andalusíes 39.
Diego Catalán: Historia de la Lengua Española de Ramón Menéndez Pidal (2005)
NOTAS
18 Los textos que siguen se basan principalmente en las lecturas de las ediciones de Stern, en Al-Andalus, XIII, 1948, 300-346 y en Les chansons mozarabes, 1953, cuya numeración de las muwaššahas conservamos.
19 El vocativo árabe lleva la interjección árabe ya ’oh’, que se incorporó en el Norte cristiano al romance español, usándose mucho en el poema de Mio Cid y demás textos medievales.
20 Muwaššaha, n° 9, de Jehudá Ha-Leví (nacido hacia 1075, no se sabe bien si en Tudela o en Toledo). Vivió en las ciudades de los reinos de Taifas de Granada, Córdoba y Sevilla; pero tras la conquista almorávide de al-Andalus prefirió refugiarse en la Toledo reconquistada por Alfonso VI. Volvió, sin embargo, a Córdoba y en 1140 emprendió viaje a Egipto y Jerusalén.
21 Muwaššaha, n° 16, de Todros Abulafia (1247-1306), quien figura en las cortes de Alfonso X y Sancho IV
22 Muwaššaha, n° 4, de Jehudá Ha-Leví.
23 Muwaššaha, n° 14, de Yosef ben Saddiq, muerto en 1149.
24 Muwaššaha, n° 17, de Todros Abulafia.
25 Menéndez Pidal, «Cantos román, andalusíes», 1951, pp. 241-246, «La primitiva lírica», 1961, pp. 312-313.
26 En las versiones de Yehudá Ha-Leví y de Todros Abulafia nos 9 y 9b. Es rasgo común con la poesía amorosa medieval y post-medieval.
27 Roncaglia, en Cultura Neolat., XI, 1951, p. 233, llamó la atención acerca del empleo por Isaías y por Oseas de la expresión filius alienus. Pero en la Biblia se aplica siempre a un enemigo, al parecer engendrado en prevaricación por el mismo pueblo de Israel; en cambio, en las jardyas se aplica al amigo en circunstancias anímicas variables: si en la n° 7, en una muwaššaha árabe, se emplea en un contexto de rechazo «como si filyuel’ alyeno no más [adue]rmeš a mio šeno», en la 41, en una muwaššaha de Mosé ben Ezra (h. 1060-h. 1140) y en otras de Ibn Baquí de Córdoba (muerto en 1145) y de al-Jazar de Zaragoza (primera mitad del siglo XII), la amada desea retenerlo: «Qued amei filyuelo alyeno ed él a mibe; quiéred lo de mib ti[r]are so al-raquibe» (’su guardián’). Véase Menéndez Pidal, «La primitiva lírica», 1961, p. 313 (y 302-303).
28 Abu-l- Abbas al- Ama, el Ciego de Tudela (muerto en 1126) e Ibn Harún al-Asbaḥi al-Liridí (mediados s. XII) reproducen una jardya (con grandes variantes) en que la enamorada dice a su madre que verá a Fulano (el nombre varía) «la fache de maṭrana» al rayar la mañana («a rayyo de manyana»). La grafía con ṭa podía emplearse para transcribir lo mismo una sorda que una sonora (ṭoṭo, maṭre); matrana ’madrugada’ sobrevive en judeoespañol. Véase Menéndez Pidal, «La primitiva lírica», 1961, pp. 302, 316.
29 Menéndez Pidal, «La primitiva lírica», 1961, pp. 305-308.
30 A. R. Nykl, El Cancionero de Aben Guzmán, 1933.
31 Véase atrás, cap. II, § 3, nota 31. Además de las referencias a yenair ’enero’, mayo, la verbena, que en esa nota comentamos, usa frases como «toto ben kireyo nuwafiq» (’bien del todo creo que estamos de acuerdo’), zéjel 5°; «yo no çetarei ... catibu (’yo no echaré ... cautivo’), zéjel 102°; «mahsella do sol» (’mejilla de sol’, ’cara de sol’), zéjel 49°; «tornato do morte» (’tornado de muerte’, ’resucitado’) y «do nohte» (’de noche’), zéjel 20°; «anda bastit» (’anda abastecido, bien provisto o bien considerado’), zéjel 94°; así como palabras sueltas: atrabiššan (’travesano’), rotondo, bono, carnaça, merqatal (’plaza del mercado’), tu, penado, gastado, etc. (Menéndez Pidal, «Poes. árabe y poes. europea», Bull. Hisp., XL, 1938, pp. 346-347).
32 La lección del Cancionero «una die» parece que debe corregirse, en «nueva die».
33 Menéndez Pidal, «Cantos rom. andalusíes», Bol. Acad. Esp., XXXI, 1951, pp. 197-198. Las albadas provenzales (a diferencia de las albadas francesas) tienen siempre en su estribillo la palabra alba ’la aurora’, y esa palabra aparece repetida hasta tres veces en la albada atribuida, sin fundamento, a Raimbaut de Vaqueiras: «¡l’alba, l’alba oc l’alba!»; medio siglo antes de que se escribiesen las primeras albadas provenzales hoy conservadas (a fines del siglo XII) ya se cantaban en Córdoba repitiendo también «¡Alba, alba!».
34 Menéndez Pidal, «Cantos rom. andalusíes», 1951, p. 210.
35 Sobre el «tercer período: siglo XII» de la historia de los mozárabes, caracterizado por «la emigración y gran mengua de los mozárabes, por efecto del advenimiento de dos dinastías africanas, la de los almorávides, sobre todo a partir del año 1099, y la de los almohades, desde 1146», véase Menéndez Pidal, Orígenes del esp., § 89.
36 Menéndez Pidal, «La primitiva lírica», 1961, pp. 298-303.
37 Aquí atrás y en cap. II, § 3, nota 31.
38 El anónimo sevillano que escribe en los últimos años del siglo XI y primeros del XII da, junto a los nombres árabes, las correspondencias en la aljamía de al-Andalus, registrando voces como nabello o nabiello, dyobolla de porco (’cebolla de puerco’), yerba putda («que en árabe quiere decir pútrida, hedionda»), yerba de foco (esto es, «de fuego»), cocomir d’ašno (’cohombro de asno’), mentrašto (’mastranzo’), espina alba (nombre que registra como de Córdoba), bontronca (’betónica’), y cambrón (que sitúa en Zaragoza), mansanilla (en Toledo y Zaragoza), mauro bišco (en la Frontera Superior, la aragonesa), malbella («cuyo significado en árabe es malva pequeña»), gritadeira (la planta que en la aljamía no fronteriza se llama tracontiya ’dragontea’) «y se la llama gritadeira porque, cuando la corteza de su tallo se abre para dar salida a los brotes, produce un sonido agudo que se oye perfectamente», camellín («porque es pasto para los camellos»), voces estas últimas también de la Frontera (véase Asín, Glosario, 1943). Análogamente, Aben Buclárix, desde Zaragoza poco antes de su pérdida en 1118 por los musulmanes, menciona muchas voces de uso general en la aljamía, otras propias de la aljamía de Zaragoza y alguna de la aljamía de Valencia (como táparaš ’alcaparras’). Incluso en el siglo XIII, el malagueño Aben Albeitar (muerto en 1248) aún sigue la tradición de citar voces en latinia (véase Simonet, Glosario, pp. IX y CVI para Aben Buclárix; VIII-IX, notas y XXV, para Aben Albeitar).
39 «En este tercer período de gran decadencia [de las comunidades mozárabes], el romance mozárabe [esto es, la aljamía, que no sólo ellos empleaban] conserva todavía considerable valor social y aun literario. Los botánicos que escriben entre los siglos XI y XII siguen, lo mismo que en el X, juzgando necesario dar el nombre mozárabe de las plantas que describen, prueba de que el bilingüismo continuaba muy vigoroso en todo el Ándalus» (Menéndez Pidal, Orígenes del esp., § 893).
CAPÍTULOS ANTERIORES:
PARTE PRIMERA: DE IBERIA A HISPANIA
A. EL SOLAR Y SUS PRIMITIVOS POBLADORES
CAPÍTULO I. LA VOZ LEJANA DE LOS PUEBLOS SIN NOMBRE.
* 1.- 1. LOS PRIMITIVOS POBLADORES Y SUS LENGUAS
* 2.- 2. INDICIOS DE UNA CIERTA UNIDAD LINGÜÍSTICA MEDITERRÁNEA
* 3.- 3. PUEBLOS HISPÁNICOS SIN NOMBRE; PIRENAICOS Y CAMÍTICOS
CAPÍTULO II. PUEBLOS PRERROMANOS, PREINDOEUROPEOS E INDOEUROPEOS
* 4.- 1. FUERZA EXPANSIVA DE LOS PUEBLOS DE CULTURA IBÉRICA
* 5.- 2. NAVEGACIÓN DE FENICIOS Y DE GRIEGOS EN ESPAÑA
* 6.- 3. LOS ÍBEROS Y LA IBERIZACIÓN DE ESPAÑA, PROVENZA Y AQUITANIA
* 7.- 4. FRATERNIDAD ÍBERO-LÍBICA
* 8.- 5. LOS LÍGURES O AMBRONES
* 11.- 8. «NOS CELTIS GENITOS ET EX IBERIS» (MARCIAL)
* 12.- 9. PERSISTENCIA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN LA PROVINCIA ROMANA DE HISPANIA
B. LAS HUELLAS DE LAS LENGUAS PRERROMANAS EN LA LENGUA ROMANCE
CAPÍTULO III. RESTOS DE LAS LENGUAS PRIMITIVAS EN EL ESPAÑOL
* 13.- 1. VOCABLOS DE LAS LENGUAS PRERROMANAS
* 14.- 2. SUFIJOS PRERROMANOS EN EL ESPAÑOL
* 15.- 3. LAS LENGUAS DE SUBSTRATO EN LA FONÉTICA ESPAÑOLA
* 16.- 4. RESUMEN DE LOS INFLUJOS DEL SUBSTRATO
PARTE SEGUNDA: LA HISPANIA LATINA
A. LA COLONIZACIÓN ROMANA Y LA ROMANIZACIÓN
CAPÍTULO I. HISPANIA PROVINCIA ROMANA
* 17.- 1. CARTAGO Y ROMA. LA PROVINCIA ROMANA DE HISPANIA Y SU EXPANSIÓN DESDE EL ESTE AL OESTE
* 19.- 3. ESPAÑA Y LA PROVINCIALIZACIÓN DEL IMPERIO
* 20.- 4. PREDOMINIO DEL ORIENTE. EL CRISTIANISMO
CAPÍTULO II. EL NUEVO LATÍN
* 23.- 3. INFLUJO DEL CRISTIANISMO
* 24.- 4. NEOLOGISMOS DEL VOCABULARIO DOCTO
* 25.- 5. NEOLOGISMOS DE ESTILÍSTICA COLECTIVA
* 28.- 8. MÓVILES DEL NEOLOGISMO GRAMATICAL
* 29.- 9. CAMBIOS EN LA FLEXIÓN Y SINTAXIS DEL NOMBRE
* 30.- 10. CAMBIOS EN LA FLEXIÓN Y SINTAXIS DEL VERBO
* 31.- 11. PREPOSICIONES Y ADVERBIOS
* 32.- 12. COLOCACIÓN DE LAS PALABRAS
* 33.- 13. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA VOCÁLICO
* 34.- 14. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CONSONÁNTICO
* 35.- 15. OTRAS SIMPLIFICACIONES FONÉTICAS
* 36.- 16. LARGA LUCHA ENTRE INNOVACIÓN Y PURISMO
B. EL LATÍN DE HISPANIA
CAPÍTULO III. ESPAÑA EN LA ROMANIA
* 39.- 2. CAUSAS DEL DIALECTALISMO ROMÁNICO
* 40.- 3. ROMANIA OCCIDENTAL, ROMANIA MERIDIONAL
* 41.- 4. TRES ZONAS DE COLONIZACIÓN DE ESPAÑA
* 42.- 5. ESPAÑA Y LA ITALIA MERIDIONAL
* 43.- 6. ARCAÍSMO PURISTA DEL LATÍN DE ESPAÑA
* 45.- 8. FONÉTICA DIALECTAL EN EL LATÍN DEL SUR DE ITALIA Y DE LA HISPANIA CITERIOR
* 46.- 9. UNIDAD Y DIVERSIDAD EN EL LATÍN DE HISPANIA
* 47.- 10. TOPONIMIA CRISTIANA
PARTE TERCERA: HACIA LA NACIONALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE HISPANIA
A. DESMEMBRACIÓN DE LA ROMANIA. ÉPOCAS VISIGÓTICA Y ARÁBIGA
CAPÍTULO I. EL REINO TOLOSANO Y EL TOLEDANO
* 48.- 1. DISOLUCIÓN Y RUINA DEL IMPERIO DE OCCIDENTE. CRISIS DE ROMANIDAD
* 49.- 2. NACIONALIZACIÓN DEL REINO VISIGODO
* 50.- 3. REINO VISIGODO TOLEDANO
* 51.- 4. ONOMÁSTICA GERMÁNICA
* 52.- 5. CAUSAS DE LA FRAGMENTACIÓN ROMÁNICA
* 53.- 6. LA LENGUA COMÚN QUE NO SE ESCRIBE
* 54.- 7. CENTROS DIRECTIVOS DE LA HISPANIA VISIGÓTICA
* 55.- 8. LENGUA CORTESANA VISIGODA
* 56.- 9. EL MAPA LINGÜÍSTICO DEL REINO GODO
* 57.- 10. ORÓSPEDA, CANTABRIA Y VASCONIA
* 58.- 11. NACIONALIZACIÓN LITERARIA. SAN ISIDORO
* 59.- 12. LA ESCUELA ISIDORIANA
CAPÍTULO II. AL-ANDALUS. EL ÁRABE Y LA ALJAMÍA
* 60.- 1. LA ARABIZACIÓN DE HISPANIA
* 61.- 2. LOS MOZÁRABES EN SU ÉPOCA HEROICA
* 62.- 3. MUSULMANES DE HABLA ROMANCE
* 63.- 4. LA ALJAMÍA O LENGUA ROMANCE HABLADA EN AL-ANDALUS
* 66.- 7. TOPONIMIA LATINA EN BOCA ÁRABE
CAPÍTULO III. LOS PUEBLOS INDOCTOS DEL NORTE
* 67.- 1. UNA NUEVA BASE PARA LA NUEVA ROMANIDAD HISPANA
* 68.- 2. GRANDES TRASIEGOS DE POBLACIÓN
* 69.- 3. TOLEDANISMO OVETENSE. EL DIALECTO ASTURIANO Y LEONÉS
* 71.- 5. EL PATRONÍMICO EN -Z
CAPÍTULO IV. EL IMPERIO LEONÉS Y SU FRONTERA VÁRDULO-VASCONA
* 72.- 1. ORÍGENES DEL REINO DE NAVARRA Y DEL «IMPERIO» LEONÉS
* 73.- 2. FORMACIÓN DEL GRAN CONDADO DE CASTILLA
* 75.- 4. REPOBLACIÓN AL SUR DEL DUERO
* 76.- 5. PREPONDERANTE INFLUJO ÁRABE Y MOZÁRABE
B. PRIMEROS BALBUCEOS DEL IDIOMA —960-1065—
GLOSAS Y CANTARES ÉPICOS
CAPITULO V. LA LENGUA ESCRITA
* 77.- 1. LATÍN DOCTO Y LATÍN ARROMANZADO
* 78.- 2. LAS GLOSAS EMILIANENSES
* 80.- 4. DIFICULTAD DE LA ESCRITURA
* 83.- 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE OTROS SONIDOS ROMÁNICOS
* 84.- 8. GRAFÍAS PARA SONIDOS ESPECIALMENTE CASTELLANOS
CAPÍTULO VI. EL HABLA ROMANCE
* 86.- 1. FALTA DE FIJACIÓN DEL SISTEMA VOCÁLICO
* 87.- 2. SONORIZACIÓN DE LA CONSONANTE SORDA
* 88.- 3. VACILACIÓN EN LA PÉRDIDA DE LA VOCAL INTERTÓNICA
* 89.- 4. FECHA RELATIVA DE LA SONORIZACIÓN Y DE LA SÍNCOPA VOCÁLICA
* 90.- 5. UNA ÉPOCA DE MÚLTIPLES SINCRETISMOS
* 91.- 6. CONTIENDA ENTRE LLANOS Y CULTOS
* 92.- 7. ARCAIZANTES Y NEOLOGISTAS
* 93.- 8. AFECTACIÓN ULTRACORRECTA
CAPITULO VII. EL CASTELLANO ENTRE LOS DEMÁS DIALECTOS ROMANCES HISPÁNICOS
* 94.- 1. CARÁCTER DIFERENCIAL DE CASTILLA
* 95.- 2. RASGOS PRIMITIVOS DEL CASTELLANO FRENTE AL LEONÉS, AL ARAGONÉS Y A LA ALJAMÍA
* 96.- 3. CASTILLA SE ADELANTA A LOS OTROS DIALECTOS AFINES
* 97.- 4. EL CASTELLANO CON EL LEONÉS Y EL GALLEGO-PORTUGUÉS
* 98.- 5. EL CASTELLANO CON EL ARAGONÉS Y EL CATALÁN
CAPÍTULO VIII. LA LITERATURA DEL MILENIO
* 100.- 2. CANCIONES ANDALUSÍES. EL LENGUAJE DE ESTOS CANTARCILLOS ROMÁNICOS
* 101.- 3. ESTADO LATENTE DE UNA POESÍA ÉPICA
* 102.- 4. ¿HUBO UNA ÉPICA MOZÁRABE?
* 103.- 5. CANTARES DE GESTA BREVES EN CASTILLA
* 104.- 6. EL ASONANTE EN LA POESÍA JUGLARESCA
C. LA LENGUA Y LA LITERATURA CASTELLANA
SE ABREN PASO EN UNA ESPAÑA NUEVA
CAPITULO IX. EL INFLUJO FRANCO Y LA EMANCIPACIÓN DEL ROMANCE
* 105.- 1. LA DINASTÍA NAVARRA. CASTILLA HECHA REINO
* 106.- 2. ALFONSO VI; RUPTURA CON LA TRADICIÓN MOZÁRABE
* 107.- 3. RECONQUISTA DE TOLEDO. DECADENCIA MOZÁRABE
* 108.- 4. LA EXTREMADURA AL SUR DEL DUERO. DESAPARICIÓN DE LOS DIALECTOS ROMANCES PRIMITIVOS
* 109.- 5. EL CID Y LOS ALMORÁVIDES
* 111.- 7. ARROLLADOR AVANCE DE LA APÓCOPE
* 112.- 8. FIJACIÓN DEL RITMO ACENTUAL DE LA PALABRA
CAPITULO X. ESPLENDOR DE LA LITERATURA DIALECTAL (1140-1180)
* 115.- 1. RESURGIMIENTO DE TOLEDO. LA HERENCIA CULTURAL ÁRABE
Diseño gráfico: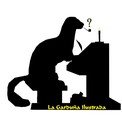
La Garduña Ilustrada
Imagen: letra minúscula h, siglo XII. British Museum
0 comentarios